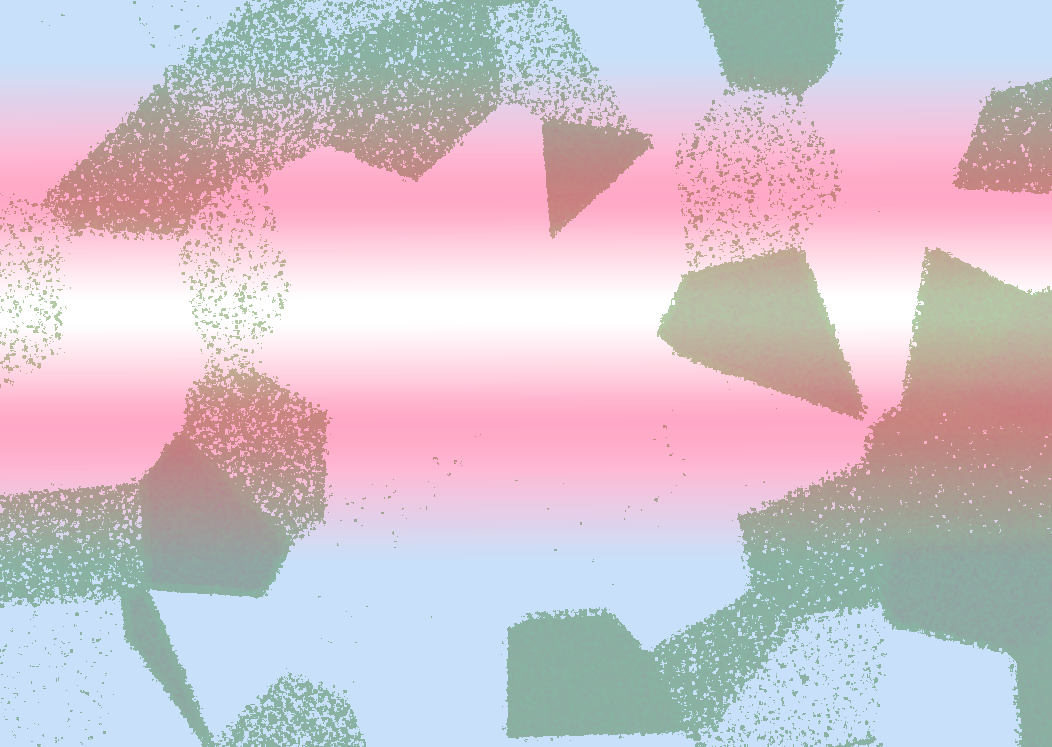En las malas se conoce a los amigos
Alberto ignoró como pudo la extraña mirada de la recepcionista y salió a la calle. Javier esperaba a unos pocos meros, su espalda en la puerta de su coche. Al verle, sonrió y le saludo. Alberto sonrió de vuelta, pero contuvo un suspiro al ver el pitillo en los dedos de su amigo. No era una buena manera de empezar el día, pero era de esperar, Javier no parecía haber cambiado mucho desde la universidad. Fue por eso por lo que aceptó su propuesta para visitar Ampares, su pueblo natal. Tras todo lo que había sufrido, todo lo que le había pasado, saber que su viejo amigo no había cambiado le daba un poco de esperanza de que las cosas podían ser como antes.
Javier hizo un gesto para que se metiera dentro del vehículo mientras él se sentaba en el asiento del conductor.
—¡Alberto, tío! —Javier y Alberto se dieron un apretón de manos una vez dentro en el coche—. ¿Cómo estamos? ¿Listo para la mejor excursión de tu vida?
—Hola, Javier… y si —respondió Alberto, sus ojos aún en el pitillo—, El aire fresco me sentara bien.
—¡Claro que sí! Mejor que estar tumbado en la cama todo el día, aprovechándote de tus viejos, ¿eh?
—Cierto, Ampares es muy bonito..., agradezco tu invitación. Y que me ayudes a pagar el hotel, por supuesto.
—¿Para qué son los amigos? —Javier se volvió para verle y sonrió—. Y hablando del sitio, ¿qué tal el hotel? Mi tío es el dueño y es bastante enrollado. Me ha contratado un par de veces para que tocara en su club. Te puedo pasar su número, quizás hable contigo que le ayudes con los ordenadores o algo.
—Ah, bien, eso hare… aunque ahora que lo pienso, al salir, sí que paso algo raro en el hotel. La recepcionista…
—Palma. —interrumpió su amigo.
—Bueno, ella me preguntó a donde iba y al decírselo, me miró de forma rara.
—¡Ah, no te preocupes! —Javier se rio—. A algunos locales no les gustan que turistas viajé por las montañas fuera de temporada. Tú olvídate de todo y disfruta del viaje.
Alberto no prestó mucha atención a su explicación, su atención de nuevo en el pitillo. No era lo que tomaba en el pasado, pero Javier siempre estuvo con él cuando lo hacía. Ese pestazo le devolvía a aquella época y supo que tenía que decir algo:
—Javier, perdona, ¿pero podrías apagar el pitillo? El olor es demasiado para mí.
Su amigo le observó con desconcierto y decepción, lo que hizo que Alberto bajara la mirada.
—Tío, es solo un pito. ¿Qué? ¿Voy a tener que dejar de fumar por tus problemas? Mira —Javier abrió un compartimento y sacó una lata de cerveza—, tomate una birra y te distraerás del olor.
Alberto sabía que no debería aceptarla.
—Supongo que tienes razón, Javier. Gracias.
Alberto cogió la lata, la abrió y tomó un sorbo mientras Javier arrancaba el vehículo. A medida que el coche se movía por el pueblo, el dúo fue rodeado por la belleza de Ampares: las pintorescas casas blancas que los rodeaban, los majestuosos pinos, las brillantes flores que poblaban los parques y los jardines… En el pasado, el pueblo de Ampares sobrevivía gracias a las minas de granito, pero una vez se secaron, al contrario que otros pueblos de la Sierra, Ampares prosperó gracias al turismo atraído por sus hermosas vistas. Vistas que Alberto ignoraba por las de su móvil, donde veía fotos de ella mientras bebía la cerveza de vez en cuando.
Javier no tardó en descubrirlo.
—¡Tio! ¿De verdad estas con eso? Tienes que superarla, era solo una gata.
—Zelda, su nombre era Zelda. —Por primera vez desde que se reunieron, Alberto mantuvo su mirada firme—. La tuve desde pequeño, me ayudó cuando mis padres se separaron, estuvo conmigo en la universidad… Sin ella, no sé si hubiera podido desintoxicarme.
—Ok, tío, solo te estoy tratando de ayudar— respondió su amigo, moviendo el pitillo mientras lo hacía—. No tienes que ponerte así, ¿vale? ¿Qué, quieres que te deje en el hotel con la rara de Palma?
—No, no, lo siento, Javier. —La energía de Alberto se esfumó—. De verdad que quiero salir, tienes razón, tengo que despejar mi mente.
—¡Por supuesto! Y hablando de eso…—aprovechando una parada de semáforo, Javier abrió el compartimento y le lanzó una cerveza—. Noté que casi te habías terminado la primera.
—¿Dos cervezas? No sé si es buena idea…
—No eres quien conduce, tío, aprove… —El bolsillo de Javier brilló y sacó su móvil para contestar a la llamada—. ¿Hola? Buenas, señor Reberte, perdone, pero ahora estoy condu… sí, estoy yendo para allá. Te llamaré cuando hayamos terminado.
—¿Quién era? — sin casi darse cuenta, Alberto había abierto la segunda cerveza.
—Oh, mi tío, quería que le visitara después para que le mirará uno de los ordenadores.
—Pero tú no sabes de eso, ¿no? Eres un DJ. Sí quieres, me puedo pasar yo, así lo conozco.
—Eh, en estos pueblos, si sabes de máquinas, eres el informático y programador de la zona. Pero tu tranquilo, no estás aquí para trabajar, ya lo conocerás después.
El semáforo se puso verde y Javier continuó. Alberto se forzó a no mirar más el móvil y disfrutar del paisaje, pues ya estaban saliendo de la zona urbana y dirigiéndose a las montañas, mezclas de verdes, marrones y grises oscuros, excepto por una mancha roja en la mitad de la cima más cercana. Alberto no conocía mucho de Ampares, pero sabía lo que era: el antiguo hotel, abandonado tras un terremoto que ocurrió hace casi una década. Javier le había contado la historia en la universidad. Cómo por un momento, se pensó que el pueblo estaba demasiado dañado para salvarse, pero las ayudas del gobierno lo salvaron e inyectaron nueva vida a la localidad. Se decidió que no valía la pena reconstruir el hotel en esa localización remota y se construyó otro en el pueblo.
No tardaron mucho en llegar al pie de la montaña, cuya antigua carretera, agrietada por el terremoto, había sido cortada, dejada al merced del pasto. Javier aparcó en un descampado cercado, del que nacía un camino que cortaba por el bosque. La montaña siempre había sido un objetivo popular de excursiones y caminatas, uno de los puntos de entrada a la Sierra y al Sendero de los Santos. De hecho, el antiguo hotel había nacido como un albergue para los senderistas que iban a comenzar sus peregrinajes. La caminata de Alberto empezó al salir del coche, casi al mismo tiempo que su amigo, quién había apagado el pitillo y había tomado una cerveza en su lugar. Alberto se concentró en su mochila, con provisiones, botellas de agua, una linterna, un mapa de la zona, protector solar y hasta un saco de dormir. Por mucho que Alberto a veces sentía deseos de no salir de la cama, si había tenido pasión por esta excursión. Tras años metido en ruidosas clases, autobuses repletos de gente, frías clínicas y ciudades repletas de contaminación, la idea de sumergirse en la naturaleza le atraía. Javier no se había preparado tanto, pues solo llevaba una riñonera con una botella de agua, algo que sonaba como llaves y vendajes.
—¿Están esas piernas listas? —le preguntó Javier, que se había terminado la cerveza en un par de tragos—. Esto va a ser una cuesta dolorosa.
—¡Estoy preparado! —contestó su amigo.
—¡Ja, ya veremos! —rio él— A ver si no te dejo atrás con esas gordas piernas que tienes.
Tras tirar la lata de cerveza a un cubo de basura cercano, Javier hizo honor a sus palabras y casi se puso a correr mientras se adentraba en el sendero. Alberto le siguió y aunque al principio trató de mantener su propio ritmo, los ánimos y pullas de Javier le hicieron caminar con más aprieto. A la media hora, el sendero de tierra se dividió en dos: un camino que seguía subiendo por la montaña y otro que les permitiría seguir recto… si una verja no les impidiera el paso. A un lado de la verja, un cartel leía “Propiedad privada: prohibido el paso.” Javier se apoyó en el cartel mientras sonreía a su amigo:
—No muy lejos tras esto está el antiguo hotel. ¿Te animas a echar un vistazo?
—¿Qué? ¡No, Javier! ¿Por qué quieres entrar ahora ahí?
—Las vistas son geniales. Vamos, no seas gallina, he estado allí antes. No hay nadie, esta desierto, no pasará nada.
—No, lo siento, Javier, no quiero ahora meterme en un lio. Si quieres ir, ve, pero yo prefiero seguir el camino de la montaña. Eso fue lo acordado.
La sonrisa de Javier se convirtió en una mueca:
—¿De verdad me vas a hacer esto, tío? ¡Soy yo quién te invitó aquí, quién te está pagando el hotel! ¿Me vas a hacer este feo porqué tienes miedo?
—No, Javier, yo solo…, vale, un vistazo no haría daño.
Su amigo volvió a sonreír como si no hubiera pasado nada y empezó a moverse fuera del sendero.
—Ni vamos a tener que saltar —explicó él—, hay un agujero enorme por el que podemos pasar muy cerca.
En efecto, había una abertura a unos pocos metros del sendero, aunque casi parecía que la verja se había partido en dos, como si algo se hubiera estrellado contra el metal. No tardaron demasiado en llegar al hotel tras cruzar la verja y allí, Alberto pudo comprobar que Javier no había mentido sobre el panorama: no solo el hotel daba a unas vistas del pueblo increíbles, sino que el mismo edificio había conseguido mantener gran parte de su esplendor. El paso del tiempo había empolvado las ventanas, atelarañado los rincones e hiedredado las paredes, pero aún conservaba un fuerte color escarlata que lo hacía destacar. No todo había sobrevivido, pues en el primer piso, encima de la recepción, la pared se había caído y dejaba ver una destrozada habitación. El sendero conectó al dúo con la entrada, donde Javier se acercó a la puerta.
—Vamos a mirar, ¿no? —le dijo a Alberto, pero continuó antes de que pudiera contestar—. Y si, eres un rollo, tío, se lo que vas a decir, pero no te estreses, no es peligroso.
Javier abrió la puerta e hizo una seña para que Alberto entrará primero. Incluso con la penumbra, el hombre notó lo aniquilado de su interior: muebles partidos por la mitad, cráteres en el suelo, trozos de paredes por doquier… no parecían los daños de un terremoto, sino los de un toro enloquecido. Esto provocó que ralentizara sus pasos, lo que evitó que se adentrará en el circulo ensangrentado inscrito en el suelo. El circulo encapsulaba casi toda la recepción y a su vez era rodeado por cuatro estatuas, colocadas justo afuera del círculo. Mostraban a una persona arrodillada, su rostro derretido por algo que afectaba a sus manos en posición de rezo.
—Javier, ¿Qué diablos es esto?
De lo alto, algo golpeó el suelo, centímetros del pie de Alberto, quién gritó y se dio la vuelta para salir, pero su amigo cerró la puerta con llave. El hombre le miró:
—Te tengo que pedir un favor, Alberto.
—¿Qué? ¿De que estas hablando?¡Déjame salir!
—Lo hare, no te preocupes, no te pongas histérico y escúchame antes, ¿vale? Estamos a salvo mientras estemos fuera del círculo. No nos puede hacer nada aquí.
Hubo otro ataque al suelo y esta vez Alberto vio el causante: era un tentáculo similar a una larga tira orgánica conectada a algo en el techo. Había una silueta retorciéndose en lo alto, con muchas más tiras y en el centro de estas, una cosa que parecía un rostro. No humano, pero tampoco animal. La criatura dio otro golpe, esta vez más alejado del dúo, a un lado del círculo.
—¿Qué es eso? ¿A que me has traído? —Alberto miró a Javier, quién, a pesar de sus palabras, no pudo ocultar el miedo en su rostro.
—Escucha —Empezó a explicar su amigo—, no se toda la historia, pero hace unos años, más o menos tras el terremoto, esa cosa atacó el pueblo. Hirió a montón de gente, pero consiguieron atraerlo hasta aquí y con algún tipo de ritual, lo sellaron dentro del círculo. No sé qué es, si un demonio, un alienígena o algo del interior de la Tierra. El problema fue lo que les hizo a sus víctimas. Las maldijo, Alberto. Cuando se alejaron del pueblo, de la criatura, comenzaron a enfermar, hasta murieron un par de personas. Los maldecidos no podían abandonar Ampares. Pero había una solución: sí la criatura atacaba a alguien nuevo, los maldecidos más antiguos se curaban.
Alberto entendió la implicación de esas palabras:
—¿Me ibas a sacrificar a ese monstruo para qué me maldijera para curar a tu gente? Todo este viaje, esta excursión… era una mentira. ¡Joder, Javier! ¿¡Estas mal de la cabeza!?
—¡No! Solo te iba a pedir que lo hicieras, tío —Se defendió el otro hombre—. No quiero hacer esto, pero el pueblo no tiene otra elección. ¡Hay gente sufriendo! ¿De verdad vas a ser tan mala persona para no ayudarles?
—¡Jodete! —le gritó Alberto—. ¿Por qué no te ofreces tú? ¡Yo no soy de aquí!
—¡Ojalá pudiera, pero tengo trabajos por todo el país! Y mis viejos… están enfermos, dependen de mí.
—… Lo siento, Javier, pero no voy a hacerlo. —Alberto dio un paso hacia la salida.
A sus espaldas, la criatura dio otro golpe, de nuevo en el mismo lado que antes.
—Vale, no te voy a forzar a nada—dijo Javier, quién no se movió de su sitio—. Pero escucha, los del hotel están en esto. Si no les llamo en un par de horas, van a poner drogas en tu habitación. La limpiadora los encontrará, llamará a la policía y te detendrán. Ellos también saben sobre todo esto. Lo siento, tío, sé que es una putada, pero estamos desperados…
—¿Qué? —Alberto rio entre lágrimas—¿¡Así que me vas a arruinar la vida si no me dejó atacar por esa cosa!?
—¡No vas a morir, tío! He visto el ataque un par de veces y se puede superar. Hay gente que tuvo que hacerlo varias veces, ¿te imaginas? ¡Y no sería para siempre! Traeré a gente nueva y en unos meses, un año como mucho, estarás libre.
Alberto no dijo nada. Se volvió para mirar a la criatura y con sus ojos más acostumbrados a la oscuridad, notó el brillo de metal en la cabeza, algo que parecía y sonaba como una cadena. La criatura dio otro golpe, en la misma dirección que antes.
—Estas exagerando las cosas, tío— siguió hablando Javier—. Eres un programador, tú puedes trabajar remoto. No va a ser tan malo, ¿vale? Te he ayudado un montón de veces antes. Hazme este favor, haz algo importante con tu vida.
Alberto no pudo más y casi se cayó, su mirada atrapada en el suelo por varios largos segundos. No respiraba, la penumbra se estaba haciendo cada vez más y más fuerte, ya incapaz de escuchar las palabras de Javier. Estuvo así hasta que escuchó el golpe de la criatura otra vez. Tomó aire, se alzó, se quitó la mochila y dio un paso adelante. La criatura atacó otra vez al mismo lado que había castigado una y otra vez. Alberto examinó la zona y se dio cuenta que era donde una de las estatuas descansaba. Había algo diferente en esa, algo que las otras no tenían: estaba agrietada, tanto que un simple empujón la podría romper. Alberto entendió la implicación de los golpes, pero no se movió.
—Vamos, tío, no me va a hacer un feo ¿no? —Alberto escuchó decir a Javier a sus espaldas.
Alberto dio un paso.